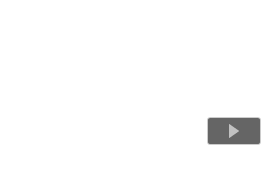Porfirio Díaz combinaba sus estudios de manteísta en el seminario de Oaxaca con trabajos que ayudaban a la economía del hogar, en su casa de la calle de Cordobanes. Hacía zapatos para todos los miembros de la familia, con los conocimientos adquiridos en el local de los Arpides. También hacía labores de carpintería, en un taller ubicado cerca de la iglesia de San Pablo. Fabricaba mesas y sillas para venderlas a los alumnos de las escuelas, ya que, como indica un autor, “cada alumno tenía que llevar entonces a la escuela la mesa y la silla que necesitaba”.
Así pasaron los meses. En enero de 1849, luego de las vacaciones de invierno, comenzó sus estudios de física particular y ética, las materias que correspondían al tercer año de filosofía. Estudió a satisfacción de todos sus profesores, que lo examinaron al terminar los cursos, el 19 de septiembre. “Los filósofos de tercer año presentaron a examen la obra del reverendo padre fray Francisco Jacquier, exceptuando la teoría de la luz, que explicaron por el sistema moderno”, señala el Libro 2º de calificaciones del seminario, para después añadir esto: “Manteísta don Porfirio Díaz, excelente, nemine discrepante.” Había recibido la calificación más alta, por unanimidad. “Mejoré mucho”, diría él mismo en sus memorias, al evocar la mediocridad de sus notas en el curso de latinidad.
Su profesor durante los tres años de filosofía dejó constancia de ello en un documento del seminario de Oaxaca. “El señor catedrático don Macario Rodríguez, deseando condecorar a sus discípulos, que concluyeron el curso con aprovechamiento, hizo la asignación de los lugares en la forma siguiente”, asevera un acta del colegio. “Segundo lugar in oblicuo, número tercero, don Porfirio Díaz.”4 A fines de septiembre de 1849, a los diecinueve años, era ya bachiller de artes.
“Al acabar el curso de artes, me inclinaba yo a la teología”, escribió Porfirio Díaz, “y hasta había ya comenzado a preparar el estudio en las vacaciones en las obras de texto del primer año, que me regaló el señor doctor José Agustín Domínguez”.5 Entre aquellas obras había dos escritas en latín, la Summa Theologiae de fray Tommaso d’Aquino y De Deo Volente et Predestinante de fray Miguel de Herce y Pérez, y una más en español, la Teología moral del padre Francisco Lárraga, miembro de la orden de Predicadores.
Don José Agustín Domínguez y Díaz, su padrino, su pariente, su protector durante todos esos años, deseaba que siguiera en el seminario. “Era entonces una de las primeras dignidades de la Catedral de Oaxaca”, recuerda Porfirio.6 Así lo confirma su biógrafo, el presbítero Eutimio Pérez. “Habiéndolo nombrado el Venerable Cabildo canónigo de la Santa Iglesia Catedral –señala– hizo la voluntad de Dios, tomó posesión de la canonjía y después fue ascendido a las dignidades de tesorero y chantre.”
Ocupaba en ese momento el vicariato general, lugar de honor en la diócesis de Antequera. Domínguez ofrecía por esos días una capellanía a su ahijado, que dejaba libre el cura Francisco Pardo. “No recuerdo el capital que representaba esa capellanía –dice Porfirio– pero probablemente sería como de tres mil pesos, porque daba un interés de doce pesos al mes, cantidad que, aunque pequeña en sí, era en mis circunstancias gran cosa.”
Una capellanía era una dotación en forma de efectivo para el sostén de un sacerdote, quien a cambio de ese ingreso debía celebrar una serie de misas por el alma del donante. En este caso, además, el beneficiario guardaba parentesco con quien la donaba, don Juan Valerón y Anzures. Así, todo parecía llevar al joven Díaz por el camino de la Iglesia. “Mi madre deseaba ardientemente que yo siguiera la carrera eclesiástica”, afirma. “No ejercía presión sobre mí, pues yo me sentía muy inclinado a ese género de estudios.”

Porfirio Díaz
Participaba desde joven en las ceremonias del culto, al igual que todos los seminaristas. Varios de sus familiares eran religiosos. Su amigo más cercano en el colegio, Justo Benítez, había sido ya iniciado en el sacerdocio: estaba tonsurado, fungía como maestro de aposentos en el seminario. Pero no todo eran certezas. Había dudas. El servicio en el Batallón Trujano durante la invasión de Estados Unidos, por ejemplo, había planteado la posibilidad de una vida más activa que contemplativa, al margen de la Iglesia.
Fue por esas fechas, aquel año de 1849, que Porfirio conoció a don Marcos Pérez. Desde hacía tiempo, junto a su trabajo de zapatero y carpintero, ofrecía clases al final de cursos, en vísperas de los exámenes, por las que cobraba de dos a cuatro pesos al mes. “Daba yo lecciones de gramática y de otros estudios a varios alumnos, con el fin de poder llevar un pequeño contingente a los gastos de mi familia”, explicaría él mismo. Así, aconsejado por un amigo, comenzó a dar clases de latinidad a un hijo de Marcos Pérez, un muchacho llamado Guadalupe.
Era su pasante en el seminario, por lo que resultaba la persona más adecuada para repasar las lecciones en su casa, situada en la calle de Plateros, a un lado de la iglesia de San Agustín. Guadalupe vivía ahí con sus hermanos y sus padres, Marcos Pérez y Juana España. “La señora trató conmigo respecto de las lecciones –escribió– y empecé a darlas al joven. Algunos días después comenzó don Marcos Pérez a concurrir a la clase que daba yo a su hijo, para oír los ejercicios que le hacía y tener idea de mi sistema de enseñanza.”11 Volvería de tarde en tarde, con el ánimo de ver avances, aunque sin esperanzas, “porque el muchacho era de escasa capacidad y su padre dudaba que pudiese aprender el latín”.
Don Marcos era entonces magistrado de la Corte de Justicia en Oaxaca; también catedrático de derecho público y constitucional en el Instituto de Ciencias y Artes. Tenía 44 años. Era originario de San Pedro Teococuilco, en el distrito de Ixtlán, zapoteco por todos los costados, al igual que Miguel Méndez y Benito Juárez. Su padre (“quien tenía algunas proporciones”) lo mandó de joven a estudiar a Oaxaca, primero al seminario, luego al instituto, por lo que tuvo una trayectoria bastante similar a la de sus paisanos, Méndez y Juárez.
Había por aquellos tiempos, entre los indígenas del estado, algunos que eran muy ricos, amos de tierras, dueños de ovejas y chivos. La naturaleza de la conquista en Oaxaca, pacífica en comparación con la que tuvo lugar en otros sitios, significó que los caciques de las comunidades que colaboraron con los conquistadores recibieron autorización para conservar su patrimonio.
Durante la Colonia, por lo demás, en contraste con otras partes, la base de la economía no fue la minería sino la grana –es decir, la producción de nopales de cochinilla, cultivada no por los españoles sino por las comunidades, sobre todo las zapotecas y las mixtecas–. “Desde hace tres siglos –según un testimonio– el indio saca de este producto sumas inmensas.” Había por ello familias de linaje entre los indígenas de Oaxaca. Don Marcos descendía de una de ellas. Combinaba su trabajo en el foro con su quehacer en la academia, y ambos con su labor en la política del Estado.
Comenzó de joven su relación con la Corte de Justicia de Oaxaca. A mediados de los cuarenta, luego de una estancia en Jamiltepec, era ya magistrado de aquella corte, miembro de la junta que dirigía el instituto y diputado en el Congreso de Oaxaca, al lado de conservadores como Guergué y liberales como Díaz Ordaz, y sería después –por unos días, antes que Juárez– gobernador de Oaxaca. El primer indígena en ocupar ese cargo en el estado.





 México
México