 EL VIDEO
EL VIDEO
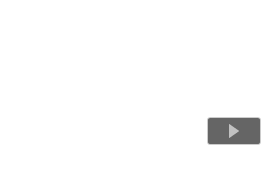

Discurso de Gabriel Boric
Como tantas otras veces, el centro del debate o la primera reacción ante un delito grave, presuntamente cometido por un menor, es desde qué edad el Estado descarga en ese agresor el peso de su desidia.
Discutir acerca de la edad mínima de imputabilidad surge, espasmódica y necesariamente, ante el cuerpo sangrante de una víctima agredida por quien aún no ha alcanzado los años que la legislación prevé para responsabilizarlo de sus delitos.
La pregunta es, siempre, desde cuándo. Nunca por qué. No se analizan las medidas que el Estado puede tomar para compensar a esa familia desintegrada que ni cuida ni controla a los suyos. Menos aún, se plantea estudiar la razón por la que la droga se instaló como la verdad cotidiana entre nosotros y mucho más peligrosamente entre los vulnerables. Tampoco se investiga si se puede paliar la desigualdad refregada en cada esquina a esos niños descalzos o si se deben seguir entregando subsidios, carentes de solidaridad, que no exigen educación ni trabajo. Ni siquiera hay interés en averiguar si se los puede preparar para un futuro diferente que el de la limosna o el delito. En esa línea de pasar de puntillas sobre el problema de fondo y sus aristas no se interroga sobre cómo evitar que los mayores “capten” esos niños para abaratar sus ilícitos. La única pregunta que se repite es, cuándo pueden castigarlos.
El falso “progresismo” judicial no mira a esos menores cuando pululan por las calles pidiendo/exigiendo, drogándose, o vendiendo baratijas; ni al mayor que atentamente sigue sus movimientos no para cuidarlo, sino para controlar a cuánto asciende la ganancia lograda por el niño.
Desde uno y otro extremo nos rasgamos las vestiduras. Los unos solicitando que se le apliquen penas que “los saquen de circulación”, los otros creyendo protegerlos, diciendo que la punibilidad no les alcance. Nadie se ocupa del menor en riesgo, del menor que aún no ha delinquido pero que está sentado en la sala de espera del inicio criminal.
Desde cuándo, es la única pregunta que preocupa.
La “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño” (ONU 1989- CIDN) marcó una bisagra en muchas legislaciones. La mayoría de los Países dictaron sus leyes de responsabilidad penal juvenil. En Argentina, pese a tener rango constitucional la Convención, sigue vigente la ley dictada por la dictadura. Mucho debate, pero ninguna transformación. Ni en la ley, ni en el tratamiento, ni en el conflicto, ni en la prevención, ni en la preparación de quienes deben aplicarla.
El único problema parece ser desde cuándo los jóvenes pueden ser sometidos al proceso penal. Debate necesario sin duda. No es casual que en América Latina (por tomar una realidad cercana) ese umbral mínimo sea en Trinidad Tobago de 7 años y en Brasil de 18. Alguna razón debe determinar esa diferencia.
La CIDN exige a los Estados miembros «establecer una edad mínima por debajo de la cual se presumirá que los niños y niñas no han infringido la ley penal». Es una regla general que no establece cuál debe ser esa edad. Existe una recomendación en las Reglas de Beijing que requiere que la edad mínima «no sea fijada a una edad demasiado temprana, teniendo en cuenta la madurez emocional, mental e intelectual».
No parece que en todas las sociedades la respuesta puede ser idéntica, ni tampoco, que resulte indiferente el delito cometido. La pregunta parece ser si actuó conociendo o no la criminalidad del acto que ejecutaba. La edad cronológica, la edad madurativa, la entidad del hecho. ¿Todo será igual? Le exigimos a quien no puede valorar su propia vida que aprecie la vida ajena. ¿No estaremos equivocándonos en el análisis?
El último informe oficial “atendible” (2007) asegura que se registraron 6.299 menores de 18 años en dispositivos penales juveniles por orden judicial, por estar bajo sospecha de haber cometido algún delito. De ellos, 1529 estaban privados de su libertad en institutos de régimen cerrado (alambrados o muros y policías) y 270 estaban internados en establecimientos de regímenes semicerrados. Los menores confinados tienen desde los 12 hasta los 20 años, pero la mayoría corresponde a la franja que va desde los 14 a los 17 años.
Sabemos el número de los recluidos (en rigor no estoy tan segura de la seriedad de la compulsa) pero no para qué lo están. Tampoco qué se está haciendo para ayudarlos para que no reincidan en el delito ni cómo se los prepara para una vida extra muros que les permita soñar que será perpetua.
La que sí fue perpetua, es la pena de prisión que se dictó para condenar a menores (único país en América Latina que sancionó así a adolescentes). Pena que fue entendida como una grave falta contra los derechos de los menores en un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó al Estado argentino por la aplicación de esa pena punitiva máxima. Consideró que no cumplía con «la finalidad de la reintegración social de los niños” ni obviamente, con las expectativas de resocialización.
El tribunal internacional afirmó además que la Argentina «incumplió su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno» a las que se había comprometido internacionalmente por lo que su ordenamiento legal permite imponer a niños, sanciones penales previstas para adultos.
El mayor incumplimiento sin embargo, está dado en no preocupase por determinar la razón por la cual se aplica una pena.
Debemos re adecuar el sistema jurídico juvenil y definir políticas públicas orientadas a la inclusión del niño y a la prevención en el marco de la CIDN. Pero ni la reducción de la criminalidad, ni la disminución de la inseguridad, ni los derechos y garantías de los menores en riesgo pueden ser articulados en forma independiente
¿No debería comenzarse por analizar cómo desincentivar el ingreso del menor al delito? Deberíamos pensar cómo ayudamos a ese menor (no delincuente aún) para que no sea fácil presa del aparente facilismo que la ilegalidad le propone, intentando lograr que el Estado se haga cargo de las obligaciones que ha abandonado. No deberíamos, antes de meterlo entre cuatro paredes (lo que sólo es postergar el conflicto ya que algún día va a abandonar el Instituto, seguramente con más enojo, más resentimiento y valorizando menos la vida) ayudarlo a salir de ese laberinto.
Se afirma que la madurez de los niños ha crecido; que el argumento de que no se tiene lugar y por eso se deja a delincuentes peligrosos en libertad (ya sea por su edad o articulando sistemas de morigeración como las “pulseras electrónicas” para controlar el arresto domiciliario) es un disparate; que la solución es simple: “si hay más delincuentes tiene que haber más cárceles”; se diagnostica ( lo hizo con el ceño fruncido el ex Ministro de Justicia Bonaerense Ricardo Casal): “hay menores violentos que deben ser penados” .
No tengo temor a equivocarme si aseguro que esas conclusiones son elaboradas desde la más absoluta ignorancia, ignorancia no sólo de la génesis del problema, sino también del intento de morigeración de éste
El aumento de la delincuencia es bastante más complejo y responde a un conjunto de situaciones irresueltas: la falta de educación, la mendicidad social que fue prohijada por algunos Gobiernos, la ausencia no sólo de trabajo sino lo que es aún peor, de la cultura del trabajo, son una muestra. Pero hay más, la impunidad de los mayores que delinquen , especialmente de quienes fueron o son referentes de los grupos de riesgo: los políticos o las figuras públicas; la desaparición de los valores éticos, la materialización de la sociedad que convierten en sinónimos ser y tener, la falta de políticas en casi todos los temas nucleares y especialmente, la inexistencia de política criminal, de educación , de integración social y de trabajo, dan cuerpo -enfermo- al problema.
Para quienes sólo piensan en la próxima elección o en las encuestas, no importa ni el estado de los Institutos de menores ni si esas detenciones ayudan a resolver el drama de la inseguridad. La urgencia es sacar de nuestra vista al menor agresor, hacerlo en el mismo instante en que la exigencia popular y mediática se escucha.
En Argentina el derecho tutelar reemplaza el derecho penal, pero no nos confundamos con las rúbricas, no es porque los tutelemos o protejamos, sino porque los tratamos como objeto y no como sujeto de derecho. En forma arbitraria y por tiempo indefinido, puede encerrárse al menor en orfanatos y centros de protección sin las debidas garantías procesales. El número de los que sufren estos confinamientos es pequeño, pero sólo lo es porque se carece de plaza en los institutos y no porque la respuesta no esté al alcance del Juez que quiere aparentar que cumple con la ley.
Según los estándares internacionales, la legislación debe propender a buscar alternativas a las medidas privativas de la libertad. Entre ellas, se cuenta la orientación y el apoyo socio familiar, la amonestación, la libertad asistida y la prestación de servicios. También, el compromiso a educarse o aprender un oficio. La contención que le falta al menor que delinque es imprescindible y debe ser articulada por el Estado: hogares sustitutos con verdaderas familias a cargo, como ocurre en el sistema de «foster homes» de California, o los hogares solidarios que supimos implementar en Argentina en algunas localidades y épocas.
El anteproyecto que analiza el Gobierno de Mauricio Macri, que ya cuenta con voces a favor, propone bajar la imputabilidad de 16 a 14 (15 tiene el menor sospechado del asesinato que desencadenó el debate) pretendiendo que sea la fiscalía la que deba demostrar que el joven comprendía la criminalidad del acto, mientras que de los 16 a los 18 años la carga para demostrar que no la comprendía será de la defensa.
La comisión que analizará la reforma del régimen penal juvenil se preguntará también qué hará si durante el debate un menor de 12 mata a alguien.
Innumerables son los fundamentos para exigir o deplorar la baja de la imputabilidad, pero otra vez estamos debatiendo sobre el parche y no sobre la herida.
El debate en la radio de España