TITULARES SAH EN SU EMAIL
 EL VIDEO
EL VIDEO
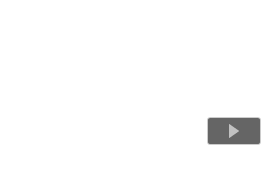

Discurso de Gabriel Boric
Por HUGO COYA
Eran las tres o cuatro de la madrugada del 9 de noviembre de 1989 cuando el teléfono de mi casa comenzó a sonar insistentemente y, después de dar varias vueltas a la cama y dudar acerca de atender o no tan inoportuna llamada, decidí hacerlo. Una llamada a horas tan inusuales siempre puede ser el augurio de alguna mala noticia.
Al otro lado de la línea, se encontraba mi jefe, quien me llamaba desde Washington y me ordenaba levantarme inmediatamente de la cama, arreglar una maleta, dirigirme rápidamente al aeropuerto y subir en el primer vuelo rumbo a Berlín.
“Necesitamos alguien que hable español. Es necesario dar el punto de vista latinoamericano. Esto es demasiado importante para que solo los gringos lo cubran”, me dijo.
Al principio, no entendí muy bien de qué se trataba ya que me encontraba medio dormido y a eso le atribuyo el comentario más estupido que, creo, he hecho en toda mi carrera periodística: “¿Un muro se ha caído? ¿Tanto alboroto por eso? Pero si nosotros somos una agencia internacional seria, no cubrimos noticias policiales. Además creo que los peruanos necesitamos visa para ir a Alemania”.
Mi jefe — un argentino cuyo talento era inversamente proporcional a su simpatía – guardó unos segundos de pasmoso silencio, quizás intentando entender la barbaridad que acababa de escuchar o preguntándose cómo había llegado yo, con ese nivel de ignorancia, a convertirme en corresponsal de la agencia estadounidense UPI en Río de Janeiro.
“Bueno, si no puedes o no sabes, buscamos a otro. Sigue durmiendo”, sentenció.
Quizás esa última frase hizo que mi lucidez reapareciera, me percatara del terrible error que estaba a punto de cometer y enmendara mi vergonzoso comentario. “Era una broma”, le dije. “Me estoy vistiendo en este momento y salgo al aeropuerto.”.
Tuve que aguardar unas seis horas hasta embarcar en un vuelo de Lufthansa. Mis conocimientos sobre los germanos y Alemania eran mínimos o, mejor dicho, nulos. Sabía que existía una Alemania Federal y una República Democrática Alemana que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial y que una de sus banderas tenía un símbolo que parecía un poncho de metal. No hablo alemán ya que, parafraseando al brasileño Chico Buarque, es “una lengua que hasta el diablo respeta” y mis conocimientos del inglés eran suficientes para evitar un bochorno, pero tampoco para alardear.
Para colmo de males, el aeropuerto de Río de Janeiro es quizás el único en el mundo -con el de Madrid- donde sus tiendas tienen horario, cierran temprano y abren tarde. Por lo tanto, las librerías estaban cerradas para buscar algo que me ayudara a obtener información ya que por aquella época el Internet era virtualmente inexistente (no había la alternativa copy/paste y los textos periodísticos se hacían raras veces en una oficina con aire acondicionado).
Pero mi suerte mejoró en el avión. Mi compañero de asiento era un médico alemán llamado Gerhard, quien regresaba presuroso al enterarse del gran acontecimiento y conocía al detalle la historia del muro ya que había vivido casi toda su vida muy cerca de allí e incluso llegó, me dijo, a ver su construcción.
“Vamos a ser testigos de la historia”, me repetía emocionado mientras transcurrían las casi 12 horas que cruzábamos el charco. “De aquí a algunos años, podremos decir que estuvimos allí”.
Era de noche cuando llegamos a Berlín, llovía ligeramente y el frío calaba hasta los huesos. Sin embargo, el clima era de fiesta, turbas — cerveza en mano — bailaban y cantaban en los alrededores de la puerta de Brandenburgo y otros lugares de la ciudad.
Numerosas personas con picos y combas iban y venían por las calles con pedazos de muro como si fueran trofeos de guerra.
Mientras intentaba entender lo que ocurría, una anciana con los ojos enrojecidos me tomó de la mano y me dijo algo en alemán que sólo entendí con la ayuda de un traductor. “Dios es grande. Él me esta permitiendo ver esto. Ahora puedo morir tranquila”.
En realidad, la caída del Muro de Berlín era una multitudinaria celebración de la vida sobre la muerte. Casi 200 personas habían fallecido por disparos en la espalda al intentar cruzar a Berlín occidental desde el lado oriental, pero unas 5.000 lo consiguieron desde su construcción en 1961.
Generaciones enteras de alemanes habían crecido con su capital, divididas económica e ideológicamente. Pero la división alemana era también la división del mundo, un mundo bipolar creado durante la Guerra Fría, donde pendía la amenaza nuclear, los espías y la disputa hegemónica de los modelos comunista y capitalista.
La caída del Muro de Berlín comenzó a gestarse el 18 de octubre de 1989 cuando el líder alemán oriental Eric Honecker renunció en medio de masivas protestas que exigían el libre tránsito. Honecker se asiló luego en Chile, donde murió años después de cáncer.
Han pasado 24 años de este episodio, 24 años desde que el mundo cambió para siempre. El mundo se hizo más democrático, mas abierto, más globalizado. Sin embargo, el fin del bipolarismo no fue suficiente para derrumbar otros muros que aún mantienen la humanidad como el hambre y la pobreza.
Resta saber si la humanidad tendrá que esperar otros 24 años para que esos muros también sean derrumbados.