 EL VIDEO
EL VIDEO
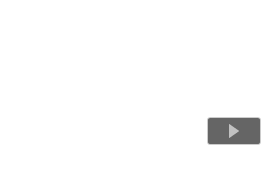

Discurso de Gabriel Boric
Aprendí a cocinar en mi segunda estadía en la tercera galería del penal de Carabanchel, en Madrid. Nada del otro mundo. España vivía el final de una larga y penosa dictadura y los jóvenes queríamos alcanzar la democracia. Tal vez ese aprendizaje decidió mi vida. La sala de recepción de aquel viejo penal daba paso a las instalaciones carcelarias por un portón enrejado sobre el que habían grabado una leyenda: “Pierdan toda esperanza quienes traspasen el umbral de esta puerta”. Si la encuentras a los 18 años, en plena madrugada e iluminada por un foco mortecino, constituye una lectura estremecedora. Tanto como lo es la vida exterior para quienes deben cruzar la misma puerta en sentido contrario, después de 10, 15 ó 20 años del otro lado de la reja. Es el caso de Juan. Nos conocimos cuando participó en un concurso de postres en el penal de Castro Castro. Presentó un arroz zambito que, al final del día, le situó entre los tres finalistas. No sé si el primero o el tercero, pero ahí estuvo y me comprometí con ellos cuando vieran la calle. Les pedí que no tardaran demasiado; no fuera a ser que ya no estuviera a mano.
Juan cumplió su condena de 20 años hace apenas tres meses. Me escribió y nos encontramos en una ciudad que apenas reconoce como la suya. Todo ha cambiado; hasta su gente. Me contó su proyecto de abrir un pequeño restaurante en el garaje de su antigua casa, en un barrio del Callao. Debería tenerle más miedo a la burocracia que le espera que a la rutina carcelaria, pero estaba tan ilusionado como un niño chico de 50 años con una vida recién estrenada por delante. Unos amigos ayudarán a capacitarle como cocinero profesional mientras construye su sueño.
No he preguntado a Juan por qué paso media vida en Castro Castro. Ha pagado su deuda y se ha ganado el derecho a una vida nueva. Todo lo que necesito saber es la forma en que se preparó para lo que le espera fuera.
Dani, Rosario y Disnarda son tres de las seis chocolateras más sonrientes del momento. Les daría el nombre de las otras tres, pero al penal se entra sin celular, sin llaves, sin libreta y sin plumón, y la memoria tiene fallas. Las conocí hace un mes, cuando el penal Virgen de Fátima inauguró su taller de chocolate y volví a encontrar su sonrisa hace unos días. Nora Sugobono les ha contado suficiente de ellas. Otro día les hablé de Yolanda y la patarashca que me preparó en el penal de Santa Mónica, también en Chorrillos, y de su vecina Sonia, una panadera cabal de la cabeza a los pies.
Hay hombres y mujeres como ellas en todo el país. Su vida quedó definitivamente empacada entre muros y buscan abrir ventanas para ver la luz a través de la cocina. Algunos lo consiguen. Reclusos de Castro Castro y Arequipa han creado sus propias marcas panaderas: Miguelito y Mistión. Recuérdenlas a la hora de comprar panetón.
Les hablaría de muchos más. Los talleres de cocina y panadería se multiplican por los penales del Perú -mi admirado Hugo Coya daba clases en el taller de Lurigancho-, del mismo modo que lo hacen los restaurantes, que se cuentan por cientos. Daniel Alarcón hizo famoso el Moshe, creado por Carlos Luján en Castro Castro, y me llegan voces de otro en el penal de Aucallama, en Huaral. Habrá que reservar mesa.
Para unos, son un recurso de subsistencia. Para otros, un arma imprescindible para enfrentarse al futuro. Algunos lo intuyen y otros lo saben con certeza: lo más duro les espera fuera.