 EL VIDEO
EL VIDEO
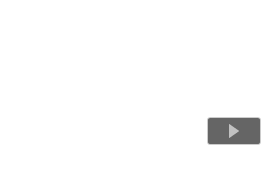

Discurso de Gabriel Boric

Imagen de una de las múltiples marchas que se desarrollan en Ecuador
 Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy
Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy
No ha sido Rafael Correa el único en explotar las características del populismo como fórmula para llegar al poder y como método para gobernar. No es el primer líder carismático y mesiánico con una concepción personalista del poder que exacerbó el nacionalismo y tuvo un entendimiento muy limitado de lo que es la democracia. El devenir de Ecuador durante el siglo XX y los primeros años del siglo XXI dan cuenta de una historia convulsionada, atravesada por la inestabilidad y marcada por los caudillos.
Sí los personalismos suponen la escasa solidez de los partidos y la fragilidad del sistema político, hay que decir que la cultura política denota los límites del arraigo democrático en una sociedad simpatizante de líderes autoritarios. Ese tipo de sociedades suelen ser de orientación afectiva y emocional, cortoplacistas y con tendencias a decantarse por salidas de ruptura para las que todo vale. En múltiples ocasiones, se mueven bajo la consigna del fin justifica los medios.
Hablar de caudillos remite a José María Velasco Ibarra que en 40 años de idas y vueltas, gobernó cinco veces en Ecuador: Doce años en total, nueve bajo mandato constitucional y tres como dictador pero solo concluyó su tercer mandato. Un icono de la política ecuatoriana que contó con amplio respaldo popular y rompió las reglas de la democracia en diferentes ocasiones. Aún así, la sociedad lo llevó al poder una y otra vez y luego reclamó la intervención de los militares para deponerlo, en la que ha sido una constante pues la institución militar goza de amplia aceptación.

Velasco Ibarra, ex presidente de Ecuador en el tradicional Cementerio de San Diego. Foto: Micaela Ayala V./Andes
Posterior a la dictadura y al proceso de transición impulsado por los militares, pueden contarse, desde 1984 hasta el ascenso de Rafael Correa, tres presidentes electos que concluyeron sus mandatos (Febres-Cordero, Borja y Durán-Ballén), tres que fueron depuestos (Bucaram, Mahuad y Gutiérrez) y tres interinos (Alarcón, Noboa y Palacio). Rosalía Arteaga fungió como presidente muy pocos días y hubo juntas militares que ocuparon el poder por pocas horas. Analistas y expertos han observado que, luego del retorno a la democracia y durante las tres décadas siguientes, transcurrió el periodo de mayor competencia electoral en la historia republicana del país.
Abdalá Bucaram se reclamaba heredero del populismo de Velasco Ibarra, llegó al poder sin un programa de gobierno, un personaje extravagante que ganó las elecciones y gobernó entre agosto de 1996 y febrero de 1997, fecha en que fue cesado de su cargo por “incapacidad mental”. Se le vinculó con acciones de peculado, corrupción y nepotismo. La presión social y el pacto de élites fueron determinantes para su salida del Ejecutivo. Las manifestaciones y protestas llevaron a su destitución por parte del Congreso.

El ex presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram
Tiempo después, ocurrió otro momento de ruptura con la salida de Jamil Mahuad, que debería haber gobernado entre 1998 y 2002, pero tuvo que enfrentar una coyuntura interna y externa muy desfavorable (el precio del petróleo -6 dólares el barril-, la crisis financiera de 1999 y la adopción del dólar para estabilizar la economía), lo que llevó a su derrocamiento en enero del año 2000. Mahuad, que fue clave durante las jornadas de protesta que sacaron del gobierno a Bucaram, debió enfrentar la movilización de indígenas y militares que lo depusieron de su cargo. En la asonada contra Mahuad participó el coronel Lucio Gutiérrez, que en 2003 llegaría a la presidencia con el apoyo del movimiento indígena.
La coyuntura económica del país comenzó a mejorar pero, en términos de gestión, Gutiérrez también fue cuestionado. Intervino la Justicia y protagonizó escándalos de corrupción y nepotismo además de sellar un acuerdo con Bucaram que provocó la ira del pueblo. Estos episodios y otros similares desembocaron en las protestas y el rechazo de los indígenas que precipitaron su salida del gobierno, en abril de 2005, durante la denominada Rebelión de los Forajidos. Expulsaron a Gutiérrez del palacio presidencial pero el Congreso, en un virtual golpe de Estado, lo interpretó como abandono del cargo y nombró en su reemplazo al vicepresidente Alfredo Palacio. En la Administración de éste apareció en escena por primera vez Rafael Correa. El hoy presidente desempeñó el cargo de ministro por poco tiempo, el suficiente para darse a conocer y lanzarse como candidato presidencial.

El ex presidente Lucio Gutiérrez
La única certeza durante la contienda electoral era la muy favorable coyuntura económica que se avecinaba y de la que podría disponer el próximo presidente. Indistintamente de quien lograra la victoria, la abundancia de recursos provenientes de la exportación petrolera sería un hecho. Correa, en campaña, explotó el concepto de “partidocracia” para hacer referencia a los partidos políticos tradicionales y a la evidente descomposición de éstos como vehículos de participación y de representación, pero en lugar de abogar por el necesario saneamiento y democratización interna de esas estructuras, canalizó el agotamiento de la ciudadanía frente al sistema e impulsó la idea de democracia directa y sin partidos.
No fue Correa el único populista y outsider con aspiración a llegar a Carondelet, pero sí fue a éste a quien el electorado le compró el mensaje de obtener la redención mediante una constituyente. Había nacido un caudillo del siglo XXI.
Una vez en el poder, el presidente sacó adelante una nueva Constitución y refundó la patria, valga decir, en un proceso muy cuestionado. Desde entonces, ha pasado por encima de su propia Carta Magna que se viene quedando corta frente a sus crecientes necesidades y deseos. El mandatario cooptó los poderes del Estado, usó y abusó de los abundantes recursos económicos para ganar voluntades y apaciguar la conflictividad política del país. Nunca un presidente -salido de las urnas- tuvo tanto poder pero su continuidad en la presidencia no es signo de estabilidad política o de mejores instituciones, es el resultado de la confluencia de factores internos y externos que lo beneficiaron y también de su perfil, de la identidad y aceptación social que genera su estilo.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa
El presidente fue alimentando su ego voraz y su gran vanidad, se mostraba como un hombre de la academia que pretendía la reverencia nacional e internacional. Pese al discurso en el que se afirma como progresista, sus acciones aproximan a un hombre conservador, racista, machista, con una fuerte carga de resentimiento social, autoritario y de escaso respeto por el Estado de Derecho. Correa privilegia y explota el enfrentamiento y carece de interés para procurar consensos.
Antes de llegar al Palacio de Carondolet (sede del Gobierno), el Presidente fue un ciudadano entusiasta de la movilización popular y hasta asistió a las protestas que llevaron a la salida de Lucio Gutiérrez. Quizás por eso y por su discurso de la primera campaña de dar «correa» a la corrupción y al abuso de poder, asombra su intolerancia como presidente. ¿Cuándo un ciudadano activo que se moviliza, reclama y exige sus derechos deja de serlo para hacer parte de una turba desestabilizadora? Desde su llegada al poder, el mandatario le resta validez y legitimidad a la protesta. Para él se trata de eventos aislados de la burguesía y el antipueblo. Sin embargo, la fuerza de los acontecimientos recientes, desmienten el discurso presidencial: es principalmente la clase media la que llena las calles.
El presidente mostró su desprecio por la democracia al encontrarla demasiado burguesa, no pudo entender que ésta demanda tolerancia a la crítica, convirtió a los medios y al periodismo en su principal enemigo y ha buscado la forma de restringir libertades, derechos, así como de alterar la estructura del Estado. No hay democracia participativa, no existe el progresismo en Correa, su Gobierno tampoco ha estado exento de escándalos por clientelismo, nepotismo y corrupción y sus funcionarios generan dudas sobre su probidad.
De nada le sirvió al mandatario contar con instituciones a medida dispuestas a allanarle el camino para la reelección indefinida, hoy es una incógnita sí terminará su mandato. La coyuntura cambió, la fiesta de la bonanza económica terminó y los efectos de la resaca apenas empiezan a sentirse. Delirio, confrontación, conspiración, movilización de las bases, criminalización de la protesta, represión de los manifestantes no son el mejor camino para Rafael Correa. El presidente no solo puede gobernar para sus militantes, debe atender los reclamos y las demandas de la población. Una ocasión para demostrarlo podría ser este jueve, frente al “levantamiento y paro nacional progresivo” de los indígenas que se movilizan hacia la capital del país, frente a la huelga convocada para ese día por sindicatos y trabajadores, frente a las protestas y críticas que vienen ocurriendo hace meses.
Parecería que Ecuador no termina de aprender de sus errores del pasado y repite su historia. Ayer fueron otros, hoy es Correa, mañana… La ciudadanía debe hacerse cargo de sus decisiones y elecciones, trabajar en un proyecto realmente democrático y de largo aliento. No basta con el pueblo en la calle, Correa no llegó solo al poder.
En Ecuador no existen contrapesos al poder presidencial y eso el pueblo también lo hizo posible. Se necesitan medidas económicas adecuadas y sostenibles en el tiempo, partidos con programas viables que constituyan una verdadera alternativa al correísmo. Lo que llegue a ser el país, en sus límites, alcances y posibilidades, depende de su sociedad. Con toda certeza hay que ir más allá del “que se vayan todos”, del “Dale correa, Rafael…” y del muy reciente, “fuera Correa, fuera”.