 EL VIDEO
EL VIDEO
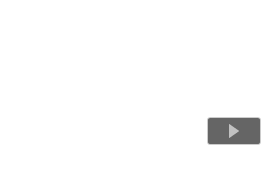

Discurso de Gabriel Boric

Foto. Martín BONETTO
La catástrofe de Olavarría alumbra, vívida, una selfie trágica. Una síntesis de las debilidades –cuando no deformidades- de la sociedad argentina.
Primero, la voracidad del sector privado. Toda entrada que quiera ser comprada será vendida. Si va el doble de lo permitido, mejor. La ganancia se multiplica.
Precisamente para evitar esas tentaciones existe el control. A veces ni siquiera lo ejerce el Estado, sino otros privados: el ejemplo más habitual ha sido el doble control en los cines entre los dueños de las salas y los distribuidores de los films. Aquí el propósito es meramente recaudatorio.
Jóvenes que asisten a recitales en otros países saben cuán infrecuente es el exceso de público. Eso, en las sociedades cohesionadas. Donde la ley reina, los Estados vigilan, los capitalistas se limitan y las masas no consienten el abuso.
Una desgracia noventista
Cuando la Argentina decidió acompañar el desguace del Estado ejecutado por el peronismo menemista en los años noventa, se produjeron grietas y rupturas que alteraron brutalmente el tejido social. Un desgarro que aún dura.
Uno de los aspectos menos visibles fue el retroceso del papel estatal en los espacios públicos. En sentido amplio, las empresas construidas por décadas de voluntad política y esfuerzo fueron rematadas, desguazadas. Podría decir privatizadas, concepto muy usado pero equívoco: entre los adjudicatarios abundaron las empresas estatales, sólo que extranjeras.
Pero no quiero referirme a la entrega de clientelas cautivas (para la luz, el gas o la telefonía fija) sino al abandono del espacio público. El mensaje, devastador, fue que los implacables, los poderosos, los manipuladores, los violentos, podían hacerse cargo del espacio público. El reemplazo del Estado que vela por todos. No era sólo una abdicación democrática y una traición a cierta idea de República para todos. Era terminar hasta con la idea del buen rey que vela por sus súbditos y no permite que los más fuertes abusen. Como el sheriff de Nottingham antes de Robin Hood. Pero tampoco los bandoleros que gobiernan el bosque de Sherwood (en este caso, las barriadas abandonadas de los conurbanos).
Al retiro del Estado de bienestar en los servicios públicos correspondió, en espejo, el retiro de los parques, las plazas, los barrios. La calle dejó de ser considerada patrimonio común y devino espacio de quien tuviera poder. Poder de dinero para contratar seguridad privada, poder de fuerza bruta para apropiársela. La vuelta del patrón de la vereda, en versión brutal.
La idea de que todo tiene precio y de la subsidariedad estatal llevó al abandono de las tareas. Los servicios que la policía prestaba directa y gratuitamente, de control y prevención, se convirtieron en “adicionales”. Opcionales y arancelados, un delivery de seguridad.
Naturalmente, la clase media, media baja y sectores populares fueron desde el principio los más castigados. Lo siguen siendo. Allí es donde padecen más el retiro de la fuerza pública.
Entre el privatismo desenfrenado y la conversión de la fuerza pública en un servicio arancelado, brota otro componente extra, gravísimo. El odio a la autoridad.
Los criollos exhibimos una larga tradición de desconfianza hacia la autoridad. De hecho, la propia Buenos Aires creció gracias a burlar las leyes que le prohibían comerciar con otra Nación que no fuera España. Sin esa violación a la ley, el puerto se habría ahogado y con él, toda posibilidad de supervivencia. El corazón del Río de la Plata nació, se desarrolló y finalmente prosperó violando por tres siglos la rigidez de la ley española (en particular cuando las flotas holandesas, francesas, portuguesas y británicas le arrebataron el control de Atlántico).
Con el tiempo, sin embargo, la ley razonablemente comenzó a afianzase. Acaso el fin del imperio de la convivencia haya sido el golpe de 1930 y sus herederos en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. El Ejército –muy popular desde las invasiones inglesas- conservó su imagen de pueblo en armas hasta ir disolviéndose en tales chirinadas. La policía, también respetada, fue perdiendo su rol civil y se fue convirtiendo en institución militarizada, subordinada a los generales. Dejó de defender al conjunto contra la delincuencia y pasó a ser el brazo armado del privilegio que perseguía militantes políticos, sindicales, estudiantiles.
Los marginales que violaban la ley en provecho propio, así, convergieron en su odio a la policía con los rebeldes que cuestionaban las dictaduras. Sólo en la Argentina las populares y plateas –es decir, los ciudadanos honrados- consideran su conducción a las barras bravas delictivas de los clubes, acompañándolas en canciones contra la yuta. Ya no es el desafío de los soñadores sino la audacia de los delincuentes. El pasado sigue vivo.
En este marco, pareciera que los espacios privados no pueden contar con la fuerza pública. Que irrita. Y los recitales no tienen policía adentro. Nadie cuida al espectador.
En 1983 la policía de las canchas de fútbol tenía por misión excluyente resguardar al árbitro. Natural: la hipertrofia dictatorial siempre tuvo como propósito proteger a quien tomaba las decisiones y no a los protagonistas centrales (los jugadores) y ni siquiera al pueblo que acudía en masa y que es el propósito último de toda actividad policial.
En 2017, la conjunción de viejas cuentas sin saldar con la policía en triste combinación con la visión de ésta como una fuerza que protege a quien le paga, lleva a muchas actividades a limitarse a la seguridad privada, otra desastrosa herencia del peronismo menemista.
El Indio Misterioso
El Indio Solari genera un fenómeno de masas movilizante, emocional. Desde los Redonditos de Ricota –cuando el cariño se concentraba en Solari, el guitarrista Skay, La Negra Polly- hasta Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari ha construido una carrera fuera de lo común. Junto con Spinetta, García, Gustavo Cerati, Luca Prodan, han sido las figuras cumbre del rock nacional. Una generación –como en tantos rubros- que no tiene par ni sucesora visible.
El ricotero original se deleitaba con letras profundas. Sus primeros seguidores, dice la leyenda, provenían de clases acomodadas de La Plata. Textos difíciles de entender. Un abismo lo separa de la más previsible –y menos pretenciosa- producción de, por ejemplo, Callejeros.
Hasta que pegó en otro público, nacido de la cultura del aguante de las víctimas del menemismo. Dejó de ser un show musical y devino un acto de culto, de fe. Había que seguir a los Redondos y al Indio por todo el país.
Un descontrol en el viaje al recital, allí explota todo, la gente cae, alcohol mezclado con ansiolíticos. Incontrolable. Se extiende pizza, birra, faso. Cerveza y cocaína, paco y punguistas, peleas para ver quién se la aguanta más. Empieza a ser peligroso ir.
Muchos de sus seguidores abominan de una de las tribus de fans. El propio Indio parece coincidir en la crítica cuando escribe, «patéticos viajantes son mis amantes».
El mismo Solari exhibe una postura enigmática ante los medios. Anti-comercial. Con sus propio sello. Un misterio y su conexión con la gente sólo a través de sus discos. Acaso ese misterio despertó la pasión de rebeldes y marginales.
Solari es, sobre todo, como quedó dicho, el hombre del misterio. No acuerda con el sistema, dicen sus seguidores, no da reportajes, no la va con la simulación. No quiere ser simpático ni aceptar las reglas. Parece incómodo ante el éxito.
Vive encerrado, dicen que rodeado de doberman y armas en Parque Leloir, una mansión con pileta de natación.
Y aunque en los recitales el descontrol parezca lo norma, las alusiones del Indio a la droga no son apologéticas, sino inciertas.
Tampoco el Indio parece haber alentado la insólita puja de sus seguidores contra Soda Stereo. Los ricoteros se regodeaban con Si no cantamos todos / parecemos Soda Stereo. En una de sus actuaciones Solari los retó: “En vez de putear a Soda Stereo, que hace su música, ¿Por qué no putean a los milicos hijos de puta que mataron a Bulacio?”.
Solari, se recuerda, llegó a poner música clásica en River para bajar tensiones.
Sus seguidores creen que apoya causas nobles, sociales. No se sabe. También creen que se preocupa por las víctimas de su recital, pero que sus actos serán en silencio. En otras palabras, creen que hace todo bien.
Solari refleja las contradicciones del populismo en la sociedad. Sin duda abomina de parte del establishment. Pero no hace –como actores y cantantes de la antigua izquierda- lo que los rebeldes practicaban: ceder sus fondos al Partido Comunista o equivalentes. No vive humildemente. Dicen que no arregla con las productoras porque las productoras que organizan en realidad le pertenecen.
Seguramente las cosas no son como juran sus fieles, ni tampoco como lo defenestran quienes lo abominan. Una crítica, sí, creo que es inevitable: en una sociedad populista, el populismo anida también en la sociedad civil. ¿Cuál sería el populismo en la tragedia de Olavarría? Desentenderse de las consecuencias de sus actos, pretender que no es responsabilidad del intérprete un recital que sólo concurren para verlo a él. Si el Indio es como creen sus seguidores, acaso estemos al borde de una decisión tremenda, definitiva.
El Estado incompetente
En grandes recitales –como en toda concentración multitudinaria- resulta indispensable la prevención y el accionar del poder público. El Estado que controla, pone límites y, sobre todo, custodia que tales límites no se violen. Curiosamente el fútbol –fuente de tantos abusos y denuncias- ha sido coherente en este tema: no hay sobreventa. El sub-mundo del fútbol termina siendo más responsable que el de los recitales.
El último párrafo para la anti-política. La actividad estatal no se improvisa. El intendente de Olavarría –un abogado del PRO- seguramente imaginó otra cosa cuando promovió el recital. No intentó averiguar por qué un intendente anterior (Elio Eseverri) se negó a autorizar hace años una movida semejante de los Redonditos de Ricota. Fue zamarreado, pero se mantuvo firme. Sabía lo difícil que es para una población mediana como Olavarría recibir decenas de miles (o peor, cientos de miles) que necesitan comer, dormir, ir al baño.
Cualquier intendente que provenga de la política sabe que debe prever con bomberos y policías, con ambulancias. Que no deben ingresar bebidas alcohólicas y que la combinación entre alcohol y drogas sintéticas amenaza desastres. Que hay una relación entre la población de un lugar y la cantidad de visitantes que puede recibir. Que los visitantes deben tener lugares para higienizarse y espacios para hacer sus necesidades. Los primeros datos parecen demostrar que había pocos baños químicos, no existían instalaciones sanitarias ni hospedajes suficientes y que las rutas de acceso fueron un infierno que costó vidas y que podrían haber costado muchas más, con vehículos de contramano y refugios sistemáticos en las banquinas (cunetas). El contrato que se ha divulgado resulta negativo para el Estado municipal.
El expertising existe para toda actividad humana. Aunque algunas intendencias del Pro parecen funcionar bastante bien, es un dato que Mar del Plata, La Plata y ahora Olavarría no están a la altura.
Una cosa son las redes y las ONG, otra el manejo del Estado. Como dijo un investigador y actor político colombiano en Buenos Aires hace un tiempo: desde la sociedad civil nos movíamos muchos y mucho contra los narcotraficantes de Medellín. Pero hasta que no llegó el Estado no se pudo lograr nada importante. Tal conferencia fue organizada por –justamente- la Asociación del Personal de los Organismos de Control. Al final, todo cierra…