 EL VIDEO
EL VIDEO
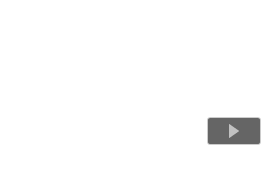

Discurso de Gabriel Boric
 Por José VALES, @joservales
Por José VALES, @joservales
Hay delitos que nos prescriben. Este ocurrió hace 36 años, cuando era un voceador de periódicos y cursaba el tercer año de bachiller en una escuela nocturna del conourbano bonaerense, donde todo era noche cerrada, decadencia, terror y dictadura. Allí, la profesora de literatura, se llamaba Ana María Sheba, había sido bailarina del Teatro Colón y su esposo, mi profesor de Instrucción Cívica, un violinista de destacado nivel. Ambos me marcaron para siempre. El, me introdujo el virus de la democracia, ella, desafiante a las órdenes impartidas por el ministerio de Educación, corría el riesgo de ser «una guerrillera», me inoculó para siempre, la devoción por Julio Florentino Cortázar. Lo hizo obligándonos a leer dos relatos. «El perseguidor», inspirado en «Bird», Charlie Parker, y «Torito». Esas lecturas me provocaron la adicción por la literatura cortazariana, hasta caer en alguna de las trampas con las que el escrito disfrutaba armando para los lectores.
 No es poco lo que le debo a la señora Sheba. Nunca había tenido la deferencia de agradecérselo porque hay «delitos», que pa qué, suelen ser hermosos. Ella siempre fue candidata a convertirse en un personaje cortazariano. Pero eso lo supe con el tiempo. En la próxima clase, me aparecí con un volumen de cuentos de esos que se vendían con los periódicos, en donde había un relato de Julio, «Carta a una señorita en París» y ella ni me dejó terminar: «Así me gusta, que no sólo los venda, sino que también los lea…» Desde entonces esa máxima se me grabó a fuego.
No es poco lo que le debo a la señora Sheba. Nunca había tenido la deferencia de agradecérselo porque hay «delitos», que pa qué, suelen ser hermosos. Ella siempre fue candidata a convertirse en un personaje cortazariano. Pero eso lo supe con el tiempo. En la próxima clase, me aparecí con un volumen de cuentos de esos que se vendían con los periódicos, en donde había un relato de Julio, «Carta a una señorita en París» y ella ni me dejó terminar: «Así me gusta, que no sólo los venda, sino que también los lea…» Desde entonces esa máxima se me grabó a fuego.
Tardé años en comprender lo que había ocurrido en esas noches de clase en 1980. Sheba me había dejado en manos de Cortázar, hablándome de Rayuela y de París, donde el escritor vivía desde 1951 cuando se fue hastiado de su amada Buenos Aires y del peronismo de entonces. En 1983 llevaba un tiempo prudencial ya inoculado con el virus cortazariano cuando comencé a leer Rayuela, una madrugada de primavera en el café «La Giralda» de la avenida Corrientes, y lo terminé soltando una mañana de 1995 en «Au Rochele du Cancale» el más célebre café de la rue Montergueill. Estaba poseído a tal punto que primero lo leí «del lado de Acá» y años después «del lado de Allá».
Un año antes, durante la guerra de Malvinas, y en el servicio militar, logré, además de apasionarme por sus novelas y relatos, respetarlo como intelectual y ser humano. Había cuestionado a la dictadura militar y esa aventura militar. Un compañero, Walter Amongero, me puso al tanto de todo su activismo a favor de los presos políticos en París, junto a otros escritores latinoamericanos. Imposible entonces no quererlo. Y así nos había entusiasmado cuando por un noticiero de televisión, ns enteramos en la noche del 30 de noviembre de 1983, que había regresado al país, después de 10 oscuros años. Lo último que se sabía de él es que «la osita» de «Los Autonautas de la Cosmopista», Carol Dunlop lo había dejado viudo, y que su inefable humor le había dejado lugar a la tristeza.
Ya no sólo le dolía la Argentina, como le dolió siempre, incluso cuando le cuestionaban s residencia en París su antiperonismo y otras tantas pendejadas diseñadas con la envidia tan de estas tierras. Ahora le dolía la ausencia de su esposa. Con un amigo planeamos cómo hacer para verlo y saludarlo. Recorrimos varios días los lugares que sabíamos podría llegar a frecuentar en base a lo que aparecía en su obra. El café London, el bajo, La Richmond de Florida, o el café La Fragata, justo en frente donde él oficiaba de traductor público y donde transcurre «Diario para un cuento», publicado en su último volumen de relatos, «Deshoras». Nada. Ni rastros de ese gigante con cara de niño del que nadie en los medios, hablaba por esos días, salvo una o dos entrevistas en revistas.
Una noche, creo que el 4 de diciembre, un grupo fuimos a un marcha por la llegada de los presos políticos recién liberados por la dictadura que se iría seis días después. En la multitud que marchaba por Corrientes se escuchó un grito. «Allá está Cortázar… Corrimos, lo buscamos y nada. Estaba tapado por una multitud entre la que se nos perdió definitivamente. Nos quedamos con las ganas de decirle cuánto nos había ayudado a sobrevivir, no sólo la locura de Malvinas, sino de habernos ayudado a romper las amarras culturales en plena adolescencia para guiarnos por los laberintos de su literatura o por las casillas de su Rayuela, hasta un paraje más seguro que fue el periodismo, el que me llevó por todos lados. Como a Marini en «La isla al mediodía».
Por aquellos años Cortázar era visto como un cómplice a pesar de sus 70 años. Su versatilidad literaria, su poder de innovación constante, su genio creador, su sentido del humor, la forma en que esgrimía palabras por fuera de la academia de la lengua, su figura (como sacada de un cómic) y su rostro aniñado, conspiraban para ello. Cuando se fue del país la última vez, el 7 de diciembre, sin esperar la posesión del Gobierno de Raúl Alfonsín, quien no atinó a recibirlo ni a rendirle homenaje alguno cuando se lo sabía enfermo, hubo periodistas que le volvieron a endilgar su reciente nacionalidad francesa. El los atajó con la amabilidad de siempre: «Lean mis libros y verán que soy argentino…» Desde entonces, atesoré cierta bronca por aquel episodio que aún me duele. No se puede permitir que se trate así a un amigo que te salvó, intelectualmente, la vida, como Cortázar lo hizo en la escuela nocturna cuando era un voceador de periódicos. Me dio mucha más bronca cuando unas semanas después de aquello, el 12 de febrero de 1984, la radio informó que la leucemia se había llevado a él, al Lobo de los Autonautas como se la había llevado a «la osita» Carol. Ese día, como hoy, me acordé de la señora Sheba y de muchos de los hermosos y cortazarianos momentos y pido que por esos delitos, el de haberme contagiado y el de haberme metido en su mundo, que no se culpe a nadie…