 EL VIDEO
EL VIDEO
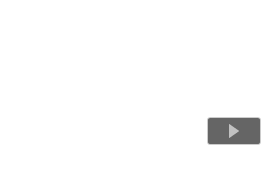

Discurso de Gabriel Boric
El Mercosur parece avanzar resueltamente por una vía muerta. A un cuarto de siglo de su creación, aparenta consolidarse como una herramienta ineficaz para el objetivo de integrar económicamente a sus miembros y generar riqueza, y como un dispendioso medio de vida para una cantidad cada vez mayor de burócratas improductivos. La dificultad para que la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acuerden si corresponde que Venezuela asuma o no la presidencia temporal del bloque ‒no lo lograron la semana pasada, lo intentarán nuevamente a fin de este mes‒ es solo una muestra más. Así, o se refunda o se funde. Que equivale a decir que nos funde.
La del Mercosur es una historia signada por el paso infértil del tiempo. Ya en 1844, el jurista y economista argentino Juan Bautista Alberdi publicó varios artículos ‒además de su tesis doctoral‒ para defender la conveniencia de que se formara en el Cono Sur una unión aduanera y comercial basada en “el sistema de relaciones mutuas” entre la Argentina y sus vecinos más cercanos. Sería necesario casi un siglo y medio para llevar esa idea a la práctica, o al menos para darle institucionalidad.
Sin embargo, tampoco terminó de arrancar. Tal como me dijo hace un año y medio el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti: “El Mercosur, que lo empezamos con tanto entusiasmo y que tuvo siete u ocho años de expansión desde que nació, desde 1990 hasta 1998, luego no ha avanzado. No hay más coordinación macroeconómica, cada país va por su lado, la libertad comercial tiene enormes restricciones por todos lados.”

El ex presidente uruguayo Luis María Sanguinetti
Ese breve período esperanzador terminó prácticamente con el comienzo del fin de la hegemonía en la región del modelo de apertura económica que pronto se revelaría fallido en varios países. Pero la sustitución de gobiernos neoliberales por otros populistas no mejoró la ecuación. El problema no era la apertura.
Aun cuando no son exactamente lo mismo, vale comparar algunos datos de dos de las iniciativas de integración más jóvenes en América latina. El Mercosur nació en 1991 y en 2015 sus cinco miembros plenos sumaban un producto bruto de 2,68 billones de dólares y exportaciones por poco más de 315.000 millones de dólares. La Alianza del Pacífico fue creada en 2011 y el año pasado sus cuatro integrantes reunían un producto bruto de 1,89 billones de dólares y ventas al exterior por más de 513.000 millones de dólares.
Aun cuando no todos los resultados son igualmente favorables para la Alianza ‒en 2015 importó más de lo que exportó, salvo en el caso de Chile, mientras el Mercosur registró saldo comercial positivo, excepto en la Argentina‒, resulta evidente que sus integrantes supieron aprovechar sus recursos de manera mucho más eficiente para generar riqueza.
Mientras la Alianza se constituyó como una asociación destinada a “profundizar la integración” entre sus miembros y “definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes”, según su declaración fundacional, el Mercosur pretendió extender la integración también a los ámbitos social y cultural.
Pero con el acceso de gobiernos populistas a casi todos sus países degeneró en un club político que no solo dejó de avanzar en materia de coordinación económica y comercial sino que comenzó a retroceder en ese aspecto. Ese círculo fue cerrado con el ingreso de Venezuela, concretado en 2012 en circunstancias particulares, cuando Paraguay ‒el único de los cuatro fundadores cuyo parlamento no había aprobado la entrada al bloque del país caribeño‒ estaba suspendido tras la cuestionada destitución del presidente Fernando Lugo.
Hoy, el Mercosur paga las consecuencias de aquella decisión tomada por los gobiernos de Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica, aunque ninguno de ellos esté hoy al frente de sus países.

El difunto Hugo Chavez con Dilma Roussef, José Mujica y Cristina Fernández, en Brasilia.
Foto:Fernando BIZERRA
El gobierno de Paraguay sostiene que Venezuela no está en condiciones de recibir la presidencia temporal del bloque porque el orden democrático venezolano está por lo menos alterado debido al centenar de opositores presos, los dos millares de opositores con medidas restrictivas de su libertad y la reticencia del gobierno a cumplir la Constitución en lo que respecta al referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro que reclama la mayoría de los ciudadanos.
Aunque no lo dice expresamente, lo que Asunción reclama es que el Mercosur mida a Caracas con una vara similar a la que se le aplicó en 2012. Con el pragmatismo propio de los hombres de negocios, el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Gustavo Leite, me dijo la semana pasada que “tanto da” si Venezuela permanece en el Mercosur o debe abandonarlo, pero advirtió que para quedarse “tiene que aggiornarse a las reglas de juego y de democracia con derechos humanos y con vigencia del estado de derecho”.
Enfrente, Uruguay ‒el único de los cinco que se mantiene gobernado por una coalición de centroizquierda, aunque ahora por un ala de ese sector bastante más moderada que la de Mujica‒ es partidario decidido de traspasar la presidencia a Venezuela. Y en el medio quedaron la Argentina, que en este caso suscribe la opinión de Montevideo aunque mantiene una posición oscilante respecto de Caracas, y Brasil, más cerca de Paraguay aunque con matices.
El gobierno interino de Brasil mantiene una pública antipatía hacia el chavismo, tan amigo de Rousseff y de su mentor, Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, eligió una estrategia intermedia que, si bien no logró el acuerdo del resto de los socios, terminó imponiéndose en los hechos precisamente por la falta de consenso, y es postergar hasta agosto la decisión sobre si corresponde o no entregar la presidencia pro tempore a Venezuela.

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes
El plazo solicitado por Brasil se debe a la expectativa de que Venezuela cumpla compromisos pendientes para desempeñar la condición de miembro pleno del Mercosur, tales como la adopción del arancel externo común ‒pilar de la unión aduanera‒ y de la Nomenclatura Común, que rige las relaciones comerciales del bloque con terceros mercados.
Mientras tanto, que Venezuela no asuma la presidencia del Mercosur suma una más a la larga lista de dificultades del gobierno de Maduro, cada vez más encerrado por la crisis, por todos sus adversarios, por una cantidad cada vez mayor de sus correligionarios y por la comunidad internacional.
Acaso el aplazamiento de la decisión dentro del Mercosur sea una pieza más de un complejo ajedrez en el cual el fracaso de la mediación que procuraba un diálogo entre el chavismo y la oposición sea solo aparente. Con todo, no parece razonable imaginar que la situación política venezolana vaya a resolverse antes del 30 de este mes, la fecha pautada por los cancilleres del bloque para retomar el debate. Pero tal vez entonces esté un poco más claro el panorama. Y, de paso, también podría estarlo el de Brasil, donde cada día es menos razonable dar por seguro que Rousseff será destituida por el Senado.
Más temprano o más tarde, la inexorable caída del chavismo terminará de perfilar un nuevo escenario en la región y, por supuesto, en el Mercosur. Escenario al que también deberá acomodarse Brasil. Aun si vuelve al gobierno, la situación obligará a Rousseff a una gestión mucho más pragmática no solo en materia económica sino también ideológica. Entonces, sí, quedará configurada la que probablemente sea la última oportunidad para el Mercosur.
