 EL VIDEO
EL VIDEO
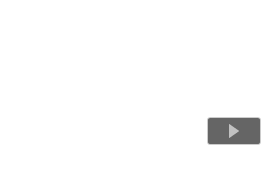

Discurso de Gabriel Boric
(Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid)
En el año 1954 Arturo Frondizi, quien fuera luego Presidente de la nación entre 1958 y 1962, escribió su libro “Petróleo y política”. Esta obra literaria sirvió además como plataforma electoral para expresar su postura en la denominada batalla del petróleo.
En aquella época nadie imaginaba que este dilema persistiría más de medio siglo con vaivenes en la política nacional: el petróleo y su política de administración.
Desarrollo, petróleo y política.
El desarrollismo, teoría económica implementada a mediados de la década del ´50, apoyaba la producción intensiva de petróleo a fin de alcanzar el autoabastecimiento, recurso elemental para la promoción económica.
Esa “batalla” pretendía “liberar” al país de la dependencia hidrocarburífera con el extranjero mediante la progresiva sustitución de la importación por la producción nacional. Frondizi propuso reestructurar la empresa de petróleos nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), fundada en el año 1922 durante el gobierno de otro presidente radical: Hipólito Yrigoyen
En materia de propiedad de los recursos fósiles y su administración, la ley 14.773 del año 1958 nacionalizó los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, prohibiendo el otorgamiento de nuevas concesiones petroleras empresas privadas con un fuerte discurso estatal y nacional.
Vaivenes de la política energética
No obstante ese temple nacional, la acción del gobierno permitió una participación masiva de la empresa privada en el sector petrolero suscribiendo contratos petroleros con empresas extranjeras, como por ejemplo “Unión Oil Company California”, “Esso” y “Shell Production Company”.
Muchos de esos contratos fueron anulados en el siguiente gobierno democrático (1963) bajo el argumento de haber sido “dañosos a los intereses de la nación”. Desde entonces, la empresa estatal reasumió exclusivamente la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos situados en el territorio nacional.
Los posteriores gobiernos de facto permitieron la participación de empresas extranjeras en el sector (ley 17.319 del año 1967 y 21.778 del año 1978), muchas veces en condiciones excesivamente favorables para éstas y en notable perjuicio para el Estado.
Durante la década del `90, el gobierno justicialista desreguló la actividad petrolera asignando la libre disponibilidad del crudo a empresas extranjeras, principales inversores en el sector. Asimismo, en 1992 propició la privatización de la empresa estatal YPF, en la cual la empresa española REPSOL mantuvo una gran participación, especialmente desde el año 1999 y hasta el año 2012.
En el mes de mayo de 2012 otro gobierno del mismo partido político sometió a utilidad pública y estatizó la participación de intereses extranjeros en la empresa YPF (ley 26.741), so pretexto de la soberanía nacional de los hidrocarburos y la búsqueda del autoabastecimiento energético. El discurso de la producción exclusiva nacional fue nuevamente esgrimido para excluir la participación privada en el sector y anular lo anteriormente gestado.
Sin embargo y apenas un año más tarde, el mismo gobierno estableció un régimen promocional para la inversión en la explotación de hidrocarburos que le otorga excepcionales beneficios económicos a los participantes foráneos.
En este orden de ideas, la nueva suscripción de contratos petroleros con la empresa norteamericana CHEVRON Corporation (ex Standard Oil of California, antes de la ley anti-trust o monopolio) para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales –poco difundidos y publicitados-, vuelve a recrear un dilema que cumple 60 años en la historia argentina: el petróleo como botín de batalla de la política nacional y el debate sobre la administración de los recursos naturales argentinos.