 EL VIDEO
EL VIDEO
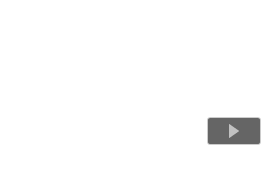

Discurso de Gabriel Boric
La Paz es una ciudad extraña, cortada en dos por las alturas. Una plana y lisa, que vive pegada a las estrellas, y la otra escurriendo pendiente abajo en una caída que ayuda al viajero: cada metro ganado es un aliado contra el soroche (mal de altura). Moverse por allí es penoso, hasta encontrar un motivo que te empuje. La comida de la calle, por ejemplo. Cuando di con ella, hace cosa de un año, encontré un festival popular comparable al que se puede ver en las calles de Quito. Las agachaditas ecuatorianas y los agachaditos bolivianos –idéntico espectáculo con el género cambiado: una docena de carretillas agrupadas y rodeadas de taburetes en los que te sientas a comer, como si estuvieras encogido- proporcionan una perspectiva poco habitual en las calles de Lima.
No sé si los limeños llegaron a vivir su relación con la comida de la calle de una manera parecida, pero nunca tuve la oportunidad de verlo. Tal vez la prosperidad nos haya alejado de las cocinas más humildes: muchos hablan de ellas aunque dejaron de frecuentarlas hace más tiempo del que confiesan. Empecé a intuirlo hace un año, cuando Mistura decidió esconder las carretillas en los mismos cubículos que ocupan los restaurantes, como si afearan el paisaje. Este año rectificaron, pero la duda sigue ahí.
En La Paz están orgullosos de sus carretillas: han creado una ruta turística que las recorre. Bautizada como Suma Phayata –Bien Cocinado, si usted no habla aymara-, forma parte de un programa que busca poner en valor la cocina callejera. Han editado un plano, con la ruta bien definida, que incluye las referencias más destacadas y describe lo que sirven.
Allí están Crecencia Zurita y su sándwich de chola, versión local de la butifarra limeña, con zanahoria y cebolla escabechadas en lugar de la salsa criolla; esas empanadas fritas que llaman tucumanas nacidas en las manos de Sofía Condori; la ranga –sopa picante de cau cau con papa y ensalada- de Miriam Iturralde, además de choripanes y anticuchos. Me gustan los anticuchos paceños. El corte es más fino, casi laminado, y el calor actúa de forma directa sobre la carne, asando en lugar de cocer. El adobo apenas contiene panca, liberando el sabor del corazón, y los acompañan con una salsa de maní y ají amarillo que me sedujo al primer encuentro.
Lo mejor de esta historia: Suma Payatha prefirió no ser un brindis al sol, como los mil que lanza cada año la cocina limeña. Se concreta en programas de capacitación gratuita en manipulación de alimentos, higiene, atención al cliente, principios básicos de marketing, finanzas y administración de microempresas, dirigido a las carretilleras.
El círculo se cierra lejos de allí, en una trama de escuelas de cocina creadas por la fundación Melting Pot en El Alto. Ya hay cinco bajo la enseña de Manq’a y esperan abrir más de veinte. Reúnen a jóvenes y no tan jóvenes, sobre todo amas de casa. Imparten cursos de cinco meses y las prácticas se hacen en Gustu -el restaurante escuela creado por Melting Pot; una de las referencias de la nueva cocina latinoamericana-, siguiendo un sistema rotatorio: pasan por todos los departamentos y son evaluados por sus responsables, hasta que descubren sus auténticas habilidades Los mejores serán admitidos en la Escuela Gustu. Los demás siguen el camino que tenían pensado: empezar desde abajo. Tal vez vendiendo tucumanas en la calle para juntar la platita necesaria para abrir un pequeño negocio. Aquí nadie aspira a empezar su carrera abriendo una cadena de restaurantes de lujo en todo el mundo: crecen con los pies bien pegados al suelo. Eso que van ganando.