 EL VIDEO
EL VIDEO
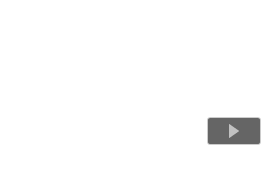

Discurso de Gabriel Boric
Ana Mengotti
Bogotá, 3 ago (EFE).- Setenta años después de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, el testimonio del jesuita español Pedro Arrupe sobre lo que definió como «un suceso por encima de la Historia» sobrecoge el ánimo de quien lo lee, ya sea relatado por él mismo o por un joven Gabriel García Márquez.
«Apenas pararon de caer las tejas, pedazos de vidrio y vigas, cesó el fragor, me levanté del suelo y vi frente a mi el reloj colgado aún de la pared pero parado: parecía como si el péndulo se hubiera quedado clavado. Eran las 8.10. Aquel reloj silencioso e inmóvil ha sido para mi un símbolo», escribió el padre Arrupe sobre el instante del 6 de agosto de 1945 en el que todo cambió.
«La explosión de la primera bomba atómica puede considerarse un suceso por encima de la Historia. No es un recuerdo, es una experiencia perpetua que no cesa con el tictac del reloj (…) Hiroshima no tiene relación con el tiempo: pertenece a la eternidad», afirma en su libro «Yo viví la bomba atómica» (1991).
El libro autobiográfico del que en 1965 llegaría a ser el prepósito general de la Compañía de Jesús vio la luz mucho tiempo después de que en 1955 concediera una entrevista a un periodista del diario El Espectador durante una visita a Bogotá.
Aquel periodista colombiano se llamaba Gabriel García Márquez, tenía 22 años y 27 años después quedaría consagrado como uno de los mejores escritores del mundo al recibir el Nobel de Literatura.
«En Hiroshima, a un millón de grados», la crónica que García Márquez (1927-2014) escribió a partir de su entrevista con Arrupe (1907-1991), se nota tanto el impacto que le causó el testimonio del sacerdote como su facilidad para contar.
El autor de «Cien años de soledad» fue un activista de la causa antinuclear, como demuestra un discurso que pronunció en 1986, al cumplirse un nuevo aniversario de Hiroshima, en el que advirtió brillante y literariamente del riesgo de un nuevo «desastre cósmico», de una «magna catástrofe».
Otro grande de la literatura y el periodismo latinoamericano, el argentino Tomás Eloy Martínez, escribió para Primera Plana de Buenos Aires unos vividas crónicas desde Hiroshima y Nagasaki en 1965, veinte años después del comienzo de la «Era Atómica».
Arrupe había llegado como misionero a Japón en 1938 y cuando el avión de guerra estadounidense Enola Gay soltó sobre Hiroshima su mortífera carga dirigía el noviciado de la Compañía de Jesús en esa ciudad.
Después de la II Guerra Mundial y tras 12 años en Japón, recorrió el mundo dando conferencias y así llegó a Bogotá y conoció a García Márquez.
Arrupe le contó que Hiroshima, una ciudad de 400.000 habitantes, no había sufrido hasta entonces un solo bombardeo, pero la población era disciplinada y acudía a los refugios antiaéreos si las sirenas sonaban, como ocurrió aquel 6 de agosto.
La ciudad volvió a la normalidad cuando se anunció que había pasado el peligro y Arrupe, que se encontraba en el noviciado, a unos seis kilómetros del centro, de pronto vio «un resplandor como el de la bombilla de un fotógrafo», según le dijo a Gabo.
El jesuita le habló de un humo blanco y espeso que durante 10 minutos ocultó a la vista «el gigantesco e incontenible incendio que devoraba la ciudad», en palabras de García Márquez.
Arrupe y los otros sacerdotes y novicios se subieron a sus bicicletas inmediatamente para acudir en auxilio de las víctimas y encontraron una situación que no pudieron describir con palabras.
«Antes del medio día comenzaron a desarrollarse fantásticos fenómenos atmosféricos», escribe un veinteañero García Márquez, antes de describir con precisión y belleza el aguacero que extinguió las llamas y el huracán que hizo volar por los aires todo lo que había sido destruido o quedado sin vida.
Arrupe supo que no se trataba de un incendio corriente cuando vio a tres mujeres jóvenes, abrazadas, que con el cuerpo en carne viva surgieron de los escombros.
Hasta las cinco de la tarde no pudo entrar al centro de la ciudad, que «había sido destruida por completo y sus habitantes reducidos a una confusa multitud de cadáveres y moribundos ambulantes».
La parte final de la crónica se refiere a los primeros auxilios que Arrupe, graduado en medicina, y sus compañeros prestaron a aquellas personas con quemaduras «no corrientes», a las que se les desprendía el cuero cabelludo con facilidad y tenían cristales incrustados entre el hueso y la piel.
Pero Arrupe no solo se recreó en el horror, también habló con García Márquez de la ausencia de pánico y de la sorprendentemente rápida «recuperación moral» de la ciudad.
«En menos de una semana se cremaron los cadáveres, se organizó a los sobrevivientes, se improvisaron los hospitales y se identificó a los millares de niños que quedaron a la deriva», escribe Gabo.
A fines de ese año Hiroshima estaba «rudimentaria pero totalmente reconstruida», aunque sin los 240.000 habitantes que murieron en la explosión.