 EL VIDEO
EL VIDEO
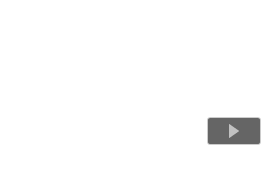

Discurso de Gabriel Boric
No encontré el cuy en mi primera visita a Perú, ni siquiera en la segunda. Creo que esperé hasta el año 2008. Había leído de El Tarwi –supongo que en el blog de María Elena Cornejo; por entonces mi principal referencia- y me dejé caer por esos giros de la Avenida Canadá que abren la puerta a los comedores de Javier Wong y Doris León en la Victoria, dos realidades diferentes y una sola verdad absoluta llamada cocina que me gusta visitar de seguido: almuerzo temprano donde Doris y remato con un wok en Chez Wong.
Entré al comedor casi vacío poco antes de mediodía, me senté en el patio, pedí medio cuy con picante de papas y una cerveza helada… y di con un fetiche nuevo para mi colección. No tengo claro si me empujaba más el morbo -encontrar en el plato la mascota que acompañó a mis hijos cuando eran chicos– o la curiosidad, pero lo que llegó a la mesa no se parecía en nada a cualquier cosa que hubiera podido imaginar: una carne casi blanca, suave, jugosa, tierna y delicada, coronada por una piel prodigiosa.
Esa piel, gruesa y poco prometedora en estado natural, merece por si sola un tratado completo de cocina. Lo veía como una apuesta pero fue una revelación. El primer bocado me dejó mudo y salí del restaurante medio alelado por la sorpresa. El cuy encierra un milagro dentro de otro: la sorprendente levedad de su carne coronada por el prodigio insondable de su piel.
También es un símbolo; un bocado que encarna un puñado de verdades, como la de una de las carnes más sanas que ofrece la naturaleza. Trae al plato la victoria sobre los prejuicios -la cocina serrana definitivamente aceptada en la costa- y habla del respeto por las costumbres culinarias que nos resultan ajenas. Puede ser tan cotidiano o tan extraño como un gato guisado en Cañete, un perro comido en China o una ardilla estofada en un pinar de Castilla. Con el tiempo aprendí algunas cosas más.
Rocío Orihuela me enseñó que los mejores son los machos de menos de un kilo y supe de su tía Doris las claves que rigen la preparación en El Tarwi: un confitado lento en aceite, hasta que la carne está tierna, y una fritura del lado de la piel, en aceite muy caliente, hasta dejarla crujiente. Allí entendí que el bocado más sabroso –extraño y parco, pero increíble- es la cabeza; precisamente el que muchos eliminan. Otros me hablaron de razas –inti, andino, peruanito, crespo…– que he ido probando en algunos rincones de la sierra, aunque todavía no alcanzo a identificar las diferencias.
En los últimos cinco años lo he comido en casi todas las preparaciones imaginadas chactado, guisado, apanado, a la parrilla o en versiones tan llamativas como el monumental cuy pekinés de Astrid & Gastón. También he leído del cuy relleno, aunque nunca tuve el gusto. En cualquier caso, recuerdo alguno memorable, como el que preparan en Kututu Wasi, uno de los comedores más humildes de Ayacucho.
Tampoco están mal el de Tradiciones Huanuqueñas, en el camino de Huánuco al aeropuerto (si no fuera por las secuelas de la granja que rodea el comedor…), el de La Tullpa, en Huancayo, o, de vuelta a Lima, el que prepara Fausto en el Pum Kay de Benavides, frita en trozos y adornado con una picada de ajo y kion. Ayer mismo comí medio cuy en Panchita y volví a caer rendido ante esa carne blanca, jugosa y delicada.(Somos.El Comercio)