 EL VIDEO
EL VIDEO
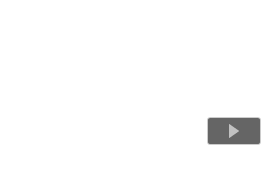

Discurso de Gabriel Boric
Morropón (Perú). Por Ignacio MEDINA @Igmedna
Encontré el sudado de Mary allá donde menos lo esperaba, en el Caserío Río Seco, en tierras de Morropón, mientras andábamos a saltos por las pistas de Piura entre el cacao porcelana de Buenos Aires y los mangos de Palo Blanco Alto. Se nos había ido el desayuno a los pies y buscábamos un lugar donde comer lo que fuera, pero no sé por qué elegimos el comedor de Mary. Algo nos llamó la atención. Tal vez fuera el mantel rojo que cubría la mesa, las rosas que la adornaban o una de las cartas más elementales que había visto en mi vida: dos grandes fotos sobre la puerta de entrada a la bodeguita dejaban claro que todo se reducía a elegir entre un sudado y un cebiche. En otro momento me hubiera parado a pensar que una pista perdida en medio del Alto Piura no es el lugar ideal para darse un festival de pescado, pero el hambre y la premura de una cita pendiente empujaban por encima de cualquier otra consideración.
Todo fue aquel día a favor de corriente. Los chifles –finísimos y crujientes-, cuatro trozos impecables de yuca frita y dos flanes de arroz, de esos hechos con molde con agujero en el centro, que traían el aire de las comidas de domingo y el sudado, claro: sencillo y suculento. Estaba hecho en el momento, sin caldos previos ni técnicas elaboradas, con su cebolla, su pimiento rojo, sus trozos de tomate y una rodaja de limón cruzada entre los dientes del pescado. No recuerdo que hubiera una gran cabrilla en el papel protagonista, pero fue capaz de llegarnos a lo más profundo del corazón.
 A menudo, las experiencias más simples son también las más intensas: el mejor sudado que recuerdo es también el más humilde que he comido nunca. Seguro que no es el mejor de mi vida, pero es el único que conservo en ese rincón que la memoria reserva para los sabores que dan significado a tu pasado.
A menudo, las experiencias más simples son también las más intensas: el mejor sudado que recuerdo es también el más humilde que he comido nunca. Seguro que no es el mejor de mi vida, pero es el único que conservo en ese rincón que la memoria reserva para los sabores que dan significado a tu pasado.
Tardé un tiempo en darme cuenta de lo que había sucedido en aquel comedor, construido en precario al costado de la pista. El suficiente para marchar sin hacer las tareas. Debí detenerme y conversar con Mary del significado de aquella comida; debí obligarla a salir de su cocina para explicarle la auténtica magnitud del trabajo que hace cada día, y hablarle de la naturaleza y la importancia del esfuerzo de las cocineras humildes; debí contarle de las creaciones de vanguardia y de los restaurantes que administran la cocina tradicional en porciones de lujo, de tantos y tantos comedores que viven de la sorpresa y aturden al cliente con exhibiciones culinarias que unas veces te llevan a la gloria y otras muchas te sumen en el pozo de la indiferencia; debí explicarle que no hay lugar para complejos en un mundo en el que cada cocina es diferente a la otra y, por mucho que nos esforcemos en aparentar lo contrario, las alternativas se reducen a dos, la buena y la mala cocina; debí confesarle mi convencimiento de que la cocina se transforma en obra de arte, precisamente, en los espacios más humildes y que ella, María Jesús Saavedra, representaba en ese momento a todas y a cada una de esas las cocineras populares, acostumbradas a afrontar la lucha diaria por la supervivencia con menos de lo indispensable, a todas esas mujeres que aplican tanto ingenio en la cocina que acaban convirtiendo el apaño en una obra maestra.
Visto lo visto, no hace falta mucho para crear una obra de arte ¿O sí?: producto, honestidad, cariño, sentido común y buenas dosis de emociones repartidas por el plato. (Somos. El Comercio)