 EL VIDEO
EL VIDEO
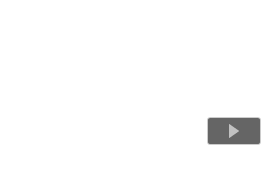

Discurso de Gabriel Boric
Por Ignacio MEDINA
Siempre me ha gustado la cuaresma. Vacaciones aparte, porque su llegada se dejaba notar en la cocina de casa. Aparecían los potajes de vigilia –bacalao, espinacas, garbanzos y huevo cocido-, irrumpían las torrijas –pan viejo empapado en leche, miel y vino dulce antes de pasarlo por huevo y freírlo- y, eso no me hacía tanta gracia, el bacalao con tomate se instalaba en el menú. Era tiempo de pescados en salazón, sardinas de barril y una extraña secuencia que, llegadas las doce de la noche del viernes al sábado santos, reemplazaba el ayuno casi total de los adultos por uno de los mayores excesos culinarios del año. De golpe, abrían los bares y las calles se llenaban de gritos, risas, olores y sabores.
El buen pescado era un lujo en la España de los 60 y la obligación de comerlo tenía toda la carga implícita de castigo que suele acarrear la palabra penitencia. Para la mayoría, era un lujo inalcanzable y comerlo cada viernes toda una quimera. Para los chicos de mi generación, la llegada del bacalao a la mesa –“aquel” bacalao seco, casi acartonado, resalado, con más espinas que carne; nada que ver con los actuales bacalaos de media curación- era un suplicio que encajaba a la perfección con el sentido de la norma.
Cincuenta años y nueve mil quinientos kilómetros después, esta nueva cuaresma me lleva a una realidad bien diferente, con otros guisos, otros sabores –el de los chupes, los sudados, las parihuelas, las parrillas o el de otros pescados secos: el chinguirito o la tortilla de raya- y otras realidades extrañas para quien procede de una sociedad que hace tiempo dejó de asociar la cuaresma con obligaciones culinarias.
 Todo me lleva a pensar que la Iglesia camina en Perú a favor de corriente. Ningún otro país del mundo está en mejor disposición para cumplir con la preceptiva abstinencia de comer carne (creo que antes se extendía a toda la cuaresma y ahora se limita a los viernes, aunque no me hagan mucho caso; mi abuelo pagaba una bula papal que eximía a la familia de esos y otros preceptos). No conozco otro país del mundo en el que la carne sea más cara que el pescado. Un paso por el mercado deja las cosas bien claras: el bonito va hoy a 8 soles, la señorita a 8,99, la cojinova a 26,99 y el lenguado –ese sí, cada día más imposible- se ha ido a los 56 soles el kilo (piel y espinas incluidas), Mientras, el chancho se cotiza entre 13 y 30, según los cortes, y la tira de asado puede alcanzar los 120. En estas condiciones, la abstinencia de comer carne parece más un regalo que una penitencia. Visto así, vivimos un mundo idílico definido por la abundancia, pero no es más que un juego de apariencias, como casi todos los que establece la sociedad en torno a la cocina. El pescado empieza a ser un bien escaso y cada día más costoso en los mercados peruanos. Leo que el pasado mes de enero se mantuvieron estables las capturas para consumo humano, mientras las destinadas a la producción de harina crecieron un 55 %. Debe ser la forma que tienen las grandes pesqueras de ayudarnos a sentir el quebranto que implica toda penitencia.
Todo me lleva a pensar que la Iglesia camina en Perú a favor de corriente. Ningún otro país del mundo está en mejor disposición para cumplir con la preceptiva abstinencia de comer carne (creo que antes se extendía a toda la cuaresma y ahora se limita a los viernes, aunque no me hagan mucho caso; mi abuelo pagaba una bula papal que eximía a la familia de esos y otros preceptos). No conozco otro país del mundo en el que la carne sea más cara que el pescado. Un paso por el mercado deja las cosas bien claras: el bonito va hoy a 8 soles, la señorita a 8,99, la cojinova a 26,99 y el lenguado –ese sí, cada día más imposible- se ha ido a los 56 soles el kilo (piel y espinas incluidas), Mientras, el chancho se cotiza entre 13 y 30, según los cortes, y la tira de asado puede alcanzar los 120. En estas condiciones, la abstinencia de comer carne parece más un regalo que una penitencia. Visto así, vivimos un mundo idílico definido por la abundancia, pero no es más que un juego de apariencias, como casi todos los que establece la sociedad en torno a la cocina. El pescado empieza a ser un bien escaso y cada día más costoso en los mercados peruanos. Leo que el pasado mes de enero se mantuvieron estables las capturas para consumo humano, mientras las destinadas a la producción de harina crecieron un 55 %. Debe ser la forma que tienen las grandes pesqueras de ayudarnos a sentir el quebranto que implica toda penitencia.
Quiere la leyenda que los monjes medievales se esforzaban por cumplir a rajatabla con la preceptiva abstinencia de comer carne en días de cuaresma. Llegado este tiempo, lanzaban algunos cerdos al río más cercano para “pescarlos” a continuación y lograr, con bien poco esfuerzo, la transmutación natural de la carne en pescado. Habrá que tomar nota. Quién sabe si nos obligarán a recuperar la costumbre.(Publicado en Somos. El Comercio)