 EL VIDEO
EL VIDEO
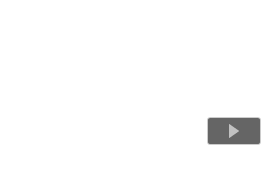

Discurso de Gabriel Boric
«La mejor papa que he comido nunca es una de las más feas que recuerdo»
 Por Ignacio MEDINA, @igmedna
Por Ignacio MEDINA, @igmedna
La papa de Amparo era mágica. De todas maneras. Amparo cultiva más de 500 papas diferentes, con todos los colores y todas las formas imaginables. Las hay con el sabor profundo y desgarrado de la tierra, junto a otras suaves y delicadas. Algunas son incluso capaces de tejer un embrujo que ocupa todos los rincones de la boca. Pero aquella papa era diferente. Lo entendí desde que vi a Tatiana, su hija, levantar la tapa de la olla de hierro, sacar la papa con los dedos y sentí el calor y la textura rugosa cuando me la dejó sobre la palma de la mano. Era más bien chica y alargada. Me quedé quieto, sintiendo su presencia, mientras intuía que estaba a punto de ocurrir algo especial; en todo caso diferente. Fue entonces cuando Amparo tomó la papa de mi mano y empezó a pelarla con los dedos, con mucho cuidado, como si pudiera llegar a desmoronarse, hasta devolverme una pieza limpia, irregular, de aspecto deslucido y un intenso color amarillo.
Estaba seguro de que había algo sorprendente. En todo: En la papa, en la historia que se anunciaba tras ella y en el momento que estaba viviendo allá arriba, casi en lo más alto de Monte Azul, (Kishki, Huánuco), a menos de dos quebradas de distancia de la comunidad campesina más cercana, Tres de Mayo de Huayllacayán. Otra comunidad, Pampas, se ve justo al frente, pero debes ser capaz de hundirte en el abismo que se abre a nuestros pies y volver a salir de él para alcanzar sus primeras casas. Se me antoja un esfuerzo titánico. Un espacio único; mejor dicho, una sucesión de espacios encerrados cada uno en otro mayor, como si la naturaleza se hubiera desdoblado en una colección de muñecas rusas. Los vas viendo todos según escalas por la senda que se retuerce entre la pista y la casa de Amparo, hasta llegar a la que lo engloba todo: las cumbres de la sierra, el valle, los sembríos en activo, las tierras en reposo, los caseríos perdidos, las comunidades campesinas, o la pista, ahora tan chiquita, como un cordel dejado caer a los pies del monte.
De vuelta a la papa, ahora que va perdiendo temperatura. La mastico poco a poco, muy despacio, sin ser capaz de detenerme, soñando con un conjuro que la haga durar para siempre. Es dulce, muy dulce, suave y esponjosa. Los ojos se me abren y los sentidos buscan referencias sin encontrarlas. Miro a Amparo, preguntando sin hablar, me devuelve la mirada y dice bien quedo: “papa vieja”. Se levanta, traza un gesto que invita a seguirla hasta el almacén, llega hasta lo más oscuro y estira el brazo para bajar un saquito de malla oculto en la repisa más alta, allí donde las sombras se hacen aún más profundas. Dentro, unas docenas de papas medianas y alargadas, con la piel rugosa y germinadas desde hace tiempo, con tallos de hasta quince centímetros de largo. Eran bien feas. Las recogió hace ocho meses y deben aguantar hasta la próxima cosecha -en esta casa comen de lo que cultivan- y la oscuridad ayuda a frenar el proceso vegetativo.
Después de retirar los tallos con la mano, Amparo las cocina con poca agua en una cazuela gruesa y consistente. No hace falta más que eso para provocar un cataclismo. De repente, un solo bocado se basta para disipar todas las certezas que te acompañaban desde que empezaste a preguntar por la papa y sus secretos. Nada de lo aprendido tiene valor después de esto. La mejor papa que he comido nunca es una de esas papas que en nuestras casas hubieran llegado a la basura hace muchos meses. (Somos. El Comercio)