 EL VIDEO
EL VIDEO
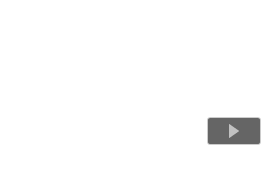

Discurso de Gabriel Boric
Lima. Por Ignacio MEDINA @Igmedna
Me gusta el pan. Es parte de mi cultura mediterránea. Desde siempre, el trigo fue nuestro cereal de referencia y el pan su forma máxima de mostrarse en la mesa. Hasta la llegada del maíz, el trigo apenas tenía en mi viejo mundo más competencia que la cebada, la avena o el centeno, y todos acabaron traduciéndose en panes; de todos los tamaños y formatos posibles. Al poco de llegar, el maíz pasó a engrosar la lista y alimentó nuevos panes. Lo normal en la vieja Europa, el norte de África y una parte de Asia. También en el nuevo mundo desde la llegada de los europeos y el trigo.
El Perú es tierra de panes, al menos desde la incorporación del trigo, que según leo, se concreta el 18 de enero de 1538, aunque creo que antes hubo formas similares concretadas en torno a la quinua, la kiwicha y la cañihua. Puede ser una conclusión precipitada si creo en lo que me escribió hace un par de años un comentarista gastronómico limeño “te equivocas, Ignacio, el pan no es un producto tradicional en Perú”. Para demostrar lo contrario –además de que a veces escribimos lo primero que nos pasa por la cabeza y que solemos leer más bien nada- está el impresionante trabajo que hacen cada año en la panadería que coordina Andrés Ugaz en Mistura. Creo que fue su libro ”Panes del Perú” el que despertó mi curiosidad y me empujó a buscar algunos panes locales a lo largo de mis viajes por el país.
 Fue así como se concretó mi primer encuentro con la chuta, ese pan poderoso, elegante y de sabores antiguos y profundos nacido en Oropesa, a un ratito de Cuzco. Oropesa es el pueblo del pan, con cerca de setenta panaderías y la mayor parte de la población activa volcada, de una u otra forma, en la misma tarea. Antes de eso había disfrutado la genial elementalidad de la chapla en Ayacucho, la tibia ligereza de los panes de agua piuranos, la singularidad del pan de tres puntas arequipeño, ”en forma de v y con pliegue”, como me lo describía un panadero local, o el pan moyete de Cajamarca. También he conocido la rosca de muerto de Lambayeque o el emocionante de anís de Junín que encontré una madrugada de invierno, como una aparición entre la lluvia y la niebla, en una esquina del mercado de Huancayo. ¿Sabían que hace menos de un año Concepción celebró una feria para conmemorar los 400 años de vida del pan de anís en la que se mostraron más de 100 panes diferentes? Tal vez estuvieran la marraqueta tacneña, el pan royal de Ayabaca o las wawas, aunque lo más probable es que no hubiéramos dado con el pan tolete, desaparecido del paisaje limeño a manos del pan francés y esa especie de autoexilio colectivo hacia el arroz blanco que se vive en la capital.
Fue así como se concretó mi primer encuentro con la chuta, ese pan poderoso, elegante y de sabores antiguos y profundos nacido en Oropesa, a un ratito de Cuzco. Oropesa es el pueblo del pan, con cerca de setenta panaderías y la mayor parte de la población activa volcada, de una u otra forma, en la misma tarea. Antes de eso había disfrutado la genial elementalidad de la chapla en Ayacucho, la tibia ligereza de los panes de agua piuranos, la singularidad del pan de tres puntas arequipeño, ”en forma de v y con pliegue”, como me lo describía un panadero local, o el pan moyete de Cajamarca. También he conocido la rosca de muerto de Lambayeque o el emocionante de anís de Junín que encontré una madrugada de invierno, como una aparición entre la lluvia y la niebla, en una esquina del mercado de Huancayo. ¿Sabían que hace menos de un año Concepción celebró una feria para conmemorar los 400 años de vida del pan de anís en la que se mostraron más de 100 panes diferentes? Tal vez estuvieran la marraqueta tacneña, el pan royal de Ayabaca o las wawas, aunque lo más probable es que no hubiéramos dado con el pan tolete, desaparecido del paisaje limeño a manos del pan francés y esa especie de autoexilio colectivo hacia el arroz blanco que se vive en la capital.
Es en Lima donde la relación con el pan se torna más esquiva. Por suerte hay panaderías capaces de emocionar, como El pan de la chola, en Miraflores, o Los siete enanos, en Barranco, junto a locales de barrio que mantienen en alto la bandera de la dignidad. Lo curioso es el olvido de los grandes restaurantes limeños, activos defensores de la puesta en valor de los productos esenciales de nuestra despensa… hasta que llega la hora del pan y lo confunden todo: la verdadera naturaleza del pan con un surtido de masas dulzonas y sin alma que apenas tendría razón de existir en la bandeja del desayuno de un hotel de tercera.