 EL VIDEO
EL VIDEO
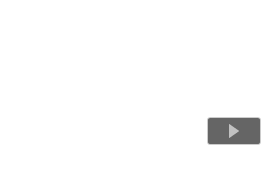

Discurso de Gabriel Boric
 Por Ignacio MEDINA (@igmedna)
Por Ignacio MEDINA (@igmedna)
Algunos días se puede ver un pequeño trozo de cartón colgando a un costado del puesto de frutas de María Elena. El 59, justo ahí, frente a la entrada principal del mercado de Surquillo. Sólo lleva escrita una palabra: “suri”. La referencia se asocia a un extraño pote plástico de un palmo de ancho y otro de altura relleno de algo parecido a musgo, en todo caso vegetal. Una mirada más tranquila, permite identificar algo que se mueve, ligeramente blanquecino, en medio de ese paisaje dominado por tonalidades ocres y marrones. Son gusanos gruesos como el dedo meñique que viven en el corazón del árbol del palmito.
El suri tiene algún nombre más en la Amazonía. Lo he comido en Venezuela, donde le dicen magüire, y lo he visto en Bolivia, pero no retuve el nombre. Se parece a los gusanos del maguey, tan populares en algunas comarcas mexicanas. Los he comprado alguna vez en Surquillo, pero sobre todo suelo comerlos cuando paso por el mercado de Belén, en Iquitos. Hay una señora que los ensarta en una brocheta, de cinco en cinco, y los asa en una pequeña parrilla abierta sobre un viejo bidón de petróleo. Me gustan recién asados, con la piel crujiente y el interior suave y mantecoso. También los he tomado en La Olla de Barro de Moyobamba, en una brocheta que los alterna con cebolla y trozos de tomate. Mientras, en el plato de al lado esperaba una ración de hormigas culonas fritas. Algo normal en la carta del restaurante.
Faltan dos advertencias antes de empujarse un suri: conviene desechar la cabeza, de color negro y algo amarga, y tener en cuenta que los más desarrollados toman una textura terrosa poco atractiva. Hechas ambas salvedades, resulta un bocado seductor. Ya lo saben. No soy un consumidor convencional, aunque tampoco hago nada que no repitan cada día miles de peruanos: convertir en cotidiano lo que a muchos les resulta extraño. Hasta hace bien poco, los peruanos de la costa vivían espantados ante la posibilidad de enfrentarse a un cuy en la mesa. Rata para unos, conejo para otros; roedor al fin y al cabo. Como el gigantesco majaz de la selva amazónica. En España –campeones universales en liquidar todo lo que nos rodea- comíamos ratas de agua –los pobres, claro- hasta que, llegados los 60, la contaminación fluvial casi acaba con la especie. Los castellanos también comimos ardillas –bien ricas, por cierto, guisadas con pasas y piñones- hasta que el exceso amenazó su existencia. Lo mismo que los lagartos de tierra en Extremadura.
No es preciso acercarse al Festival del Curruñau en Cañete para comer gato. Los recetarios populares europeos abundan en fórmulas dedicadas al felino, máxima expresión de la cocina más humilde (pelagatos es, al fin y al cabo, quien no tiene más que gato para comer). Pero su carne es sabrosa. Mucho más que la del perro. No se me espanten; tiene una larga tradición. Era una de las tres carnes vendidas –junto a la serpiente y el pavo- en los mercados aztecas precolombinos y todavía se consume en muchos lugares de Asia.
¿Extraño? ¿Para quién? ¿Para quienes cocinan viva la langosta, se comen las ostras vivas, apenas abiertas, pelean por una cucharada de huevas de pescado –le dicen caviar-, llevan el pato a la cirrosis para comer su hígado hipertrofiado o convierten los órganos reproductores del erizo en la quintaesencia del refinamiento? Los caminos de la mente toman giros bien extraños cuando se cruzan con el mundo de los alimentos. Al final del todo, comemos lo que nos resulta familiar, digan lo que digan los demás. (Somos. El Comercio)